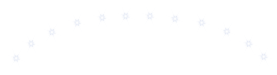El perfume

Una mujer que vivía en Jerusalén escuchó las noticias acerca del hombre llamado Yahshúa. Se sabía que esa tarde estaba en casa de Simón, el fariseo. Al escucharlo se apresuró hacia su exigua morada. Tomando la llave que pendía de su cuello, abrió la cajuela donde guardaba algo muy precioso. Lo cogió entre los dedos y lo observó por un momento mientras sus manos lo sopesaban. Muchas veces había sostenido este frasco de alabastro de un costoso perfume, puliendo su suave superficie, admirando el brillo translúcido al contraste de la luz del sol. Había pagado, al menos las ganancias de todo un año por la sensación de dignidad y valor que le producía el hecho de poseerlo. Pero hoy, lo que antes había valorado tanto había perdido su encanto.
Resueltamente cruzó la ciudad al caer el crepúsculo, sin apenas darse cuenta de la gente que pasaba a su lado. Los que la reconocían apartaban rápidamente su mirada en señal de desprecio y vergüenza porque era una prostituta, una notoria pecadora y marginada. Ciertamente nadie se dio cuenta de lo fuerte que sostenía el pequeño frasco, ni de las lágrimas brotando de sus ojos que indicaban lo que sucedía en su corazón.
Al acercarse a la casa de Shimon, el fariseo, sus pasos se aceleraron. El corazón comenzó a latir fuertemente mientras los pensamientos se agolpaban en su mente… todo lo que había hecho siempre… el peso de la vergüenza y la culpa por cómo había vivido. Se agarró a la tenue luz de esperanza que había recibido de Yahshúa.
Unas semanas antes. Se sintió enferma al recordarlo, cogida en el acto mismo del adulterio, había sido arrastrada por las calles de Jerusalén hasta el templo y tirada en medio de la multitud. Llorando de temor y humillación, con el cabello enmarañado sobre la cara sucia y llorosa, apenas podía darse cuenta de lo que estaba sucediendo cuando escuchaba el tono agudo de los hombres que la habían traído, y después un lago silencio. Permaneciendo a la espera del primer golpe, otras mujeres habías sido apedreadas hasta la muerte por su misma ofensa. No había escapatoria. Vio con penetrante claridad que su culpa justificaba más que una sentencia de muerte – estaba bajo una maldición ¿Podría tener misericordia esta gente? ¿Podría incluso Dios tener misericordia? No había sacrificio u ofrenda que pudiera cubrir su deliberada violación de la conciencia. Estaba aterrorizada. No era el dolor de la muerte lo que la asustaba, sino lo que le esperaba después. No había manera de enmendar las cosas, no era posible el perdón.
Entonces en el desorden de sus pensamientos escucho la moderada y calmada respuesta de otra voz: “El que de vosotros esté sin pecado que tire la primera piedra”. Hubo otro largo silencio, y después solo los susurros de la multitud y el sonido de las pisadas de las sandalias mientras uno por uno sus acusadores se marcharon. Después un momento de silencio.
Mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Nadie te condena? Preguntó la amable voz.
“Nadie señor”, replicó con voz desconcertada, incapaz de levantar la mirada.
“Tampoco yo te condeno”, dijo Yahshúa. “Vete y no peques más”
Se conmovió profundamente. No la había excusado, sus obras eran dignas de la muerte, pero la había perdonado.
De algún modo sabía que Él tenía la autoridad. Los líderes religiosos se dispersaron pues su palabra había expuesto lo que había en sus corazones. Yahshúa podría haberla condenado, pero no quiso. Quería salvarla.
Los siguientes días, ella repasaba en su mente estas cosas. En adelante nada sería igual. Estaba abrumada por la condición de su vida y la profundidad de su pecado. El gran alivio que había sentido cuando Yahshúa la dijo, “tampoco yo te condeno”. Deseaba ser aliviada de la culpa por todo a lo que se había entregado a lo largo de los años.
La gente decía que era un profeta, o a lo mejor el Mesías enviado por Dios para liberar a la nación. La mujer pensaba en su nombre, Yahshúa, “poderoso para salvar”, y creyó.
Sin pizca de timidez, la mujer entro en la casa de Simón y comenzó a barrer la habitación con su mirada. Había muchos reunidos para la comida. ¿Dónde estaba? Sin hacer caso de las frías miradas de desaprobación de los presentes, se abrió paso hasta donde estaba Yahshúa reclinado en la mesa, y se hecho a sus pies. A Él no le desagradaba. En su espíritu sabía ya lo que había en el corazón de la mujer, y se dispuso a recibir lo que ella ya había comenzado a expresar.
Rompió el precinto del perfume y comenzó a derramarlo sobre sus pies en lo que parecía una extravagante expresión de gratitud. Lloraba con libertad con lágrimas de pesar por su vida y profundo agradecimiento por este hombre, secando sus pies con el cabello y besándole en los pies repetidamente en adoración absoluta.
Lo que hacía parecía un derroche a los fariseos y una indecorosa muestra de afecto que no podían entender. Estaban indignados porque una mujer inmoral había interrumpido la reunión de hombres tan justos. Simón, el anfitrión, pensó, “si este hombre fuera un profeta sabría qué clase de persona es esta mujer que le toca, que es una pecadora”